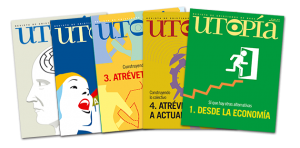Reflexión teológica a propósito del Tratado de Maastricht.
José María Díez-Alegría
Los dirigentes de nuestra revista Utopía, a través de Javier Domínguez, me pidieron una reflexión teológica «sobre el tratado de Maastricht». Yo respondí que no conocía suficientemente el tratado, que era muy técnico, muy complejo, y que me parecía que la teología no podía meterse a dogmatizar sobre Maastricht. Pero Javier se empeñó en que escribiera algo. Me pudo la amistad. Cedí. Y me encuentro encerrado en una trampa.
Voy a decir lo que se me ocurra con toda sinceridad y humildad. Pero no va a ser «sobre» el tratado de Maastricht, sino con «ocasión» del tratado. Algunas reflexiones teológicas (o mejor de un cristiano que busca ser fiel a Jesús, convencido de que se queda muy lejos) a propósito del mundo capitalista que nos está tocando vivir en este último decenio del siglo XX, uno de cuyos episodios es el tratado de Maastricht (M).
-¿Se debe decir «sí» a M? ¿Se debe decir «no»? ¿Se debe decir «sí» con reservas? ¿Se debe decir «no» con nostalgias? Yo, como ciudadano, no lo veo muy claro. M en lo económico y monetario divide a Europa entre países ricos y pobres, y en lo referente a la seguridad y la política lo deja todo en manos de los Gobiernos. La unión económica va por delante de la integración política. Y no es muy seguro que la integración económica vaya a producir una integración política.
Los problemas prioritarios son la guerra de Yugoslavia. la situación de la Europa del Este y la recesión económica. Y, por supuesto, las relaciones Norte-Sur. Comparado con esto, M es irrelevante. Pero también lo sería decir «no» a M para quedarnos encerrados en nosotros mismos (con una estructura capitalista, economicista, escasamente solidaria), en vez de quedar en una Europa, que también mira demasiado hacia dentro, y donde los que están tentados de irse parecen proceder más por egoísmo insolidario que por preocupaciones de solidaridad. Se puede optar por quedarse en Europa para luchar por un cambio y un avance hacia más cohesión social.
Todas estas cuestiones son complejas y están plagadas de problemas. No creo que la Teología pueda ponerse a dar juicios frente a ellas, colocándose «por encima».
Si, como cristiano, me dirijo a Jesús, me encuentro con este texto del evangelio de San Lucas (12, 13-15): «Uno de la gente le dijo: -Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. El le respondió: -¡Hombre! ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: -Mirad y guardaos de toda codicia, porque, aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes».
A mí me parece que si yo le preguntara a Jesús (o si en mi interior le pregunto a mi fe): -¿qué debo decidir sobre M?. quizá Jesús respondería: -¿quién me ha hecho a mí juez de partijas?
La respuesta de Jesús no da para una elucubración sobre M. Pero nos da una orientación de fondo, que se presta a grandes reflexiones: «guardaos de toda codicia, porque, aún en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes».
Ahí hay una reflexión teológica que se presta a profundizar en el problema que una sociedad estructurada en la forma «real» del capitalismo avanzado le plantea a la conciencia cristiana.
Ese texto de Lucas se puede comentar con un texto tardío del Nuevo Testamento, contenido en la primera carta a Timoteo (6, 6-10): «Provechosa, ciertamente, lo es en gran modo la piedad para el que se contenta con lo que tiene (literalmente: la piedad con «autarkeía»). Porque nada hemos traído al mundo y exactamente igual nada podemos sacar de él. Teniendo, pues, alimento y vestido, sepamos contentarnos. Respecto a los que quieren acumular riquezas, caen en la tentación, en el lazo, en una multitud de codicias insensatas y funestas, que sumergen a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por haberse entregado a él, algunos se han extraviado lejos de la fe y se han apuñalado a sí mismos con muchos tormentos».
No se puede decir que una economía de mercado, considerada en abstracto, sea necesariamente incompatible con un genuino cristianismo. Pero sí lo es el «espíritu del capitalismo». Este consiste en partir del egoísmo individualista y de la competición (ambos inteligentes y capaces de concebir la acción y la lucha con perspectivas de futuro, atendiendo al medio e incluso al largo plazo), para edificar sobre él el entramado de la economía social y política. Se supone que esta es la única posibilidad real del progreso humano y de su base económica. El capitalismo es un sistema social con «tres sistemas dinámicos y convergentes que funcionan como uno: un sistema político democrático, un sistema económico basado en el mercado y los incentivos y un sistema moral cultural pluralista. Y, en el más alto sentido de la palabra, liberal». Así lo describe el teólogo neoconservador norteamericano M. Novak. Este ve una congruencia interna entre capitalismo democrático y cristianismo: valores de libertad, potencia creativa, ética de la organización, aceptación de la realidad del pecado, libertad de conciencia, concepción abierta de la historia humana dejada a la responsabilidad libre del hombre (lejos de entusiasmos gnóstico-mesiánicos).
Aquí hay una mezcla de elementos sobre los que cabría ejercitar el discernimiento de modo más cuidadoso. Pero el mayor problema es dónde queda en este panorama la solidaridad, la fraternidad, la capacidad de donación y servicio gratuito, la liberación del afán de enriquecimiento individual en términos de dinero. Para Novak «parece equivocado suponer que el espíritu competitivo por el dinero sea el peligro espiritual más mortal para la humanidad» (El espíritu del capitalismo democrático, Buenos Aires, 1983, p. 374).
Según el autor a que me estoy refiriendo, el interés propio bien entendido, a través del mecanismo del mercado, se torna atención al otro. Esta creencia en la omnipotencia del mercado para llevar a puerto de bien común los resultados del empeño individualista por obtener el mayor lucro posible, es un mito ideológico tanto o más funesto (y mucho menos generoso) que los «entusiasmos» gnóstico mesiánicos.
Modestamente digo, sin entrar en juicio de intenciones, que para mí la contradicción entre el Nuevo Testamento y la teología neoconservadora norteamericana es patente. Jesús ha dejado dicho: «no podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24; Lc. 16,13). Estos teólogos parece que vienen a decirnos: «servir al dinero es el mejor modo de servir a Dios». Yo me quedo con Jesús.
Pero el problema es ¿cómo podemos buscar una fidelidad (aunque sea imperfecta) a Jesús, metidos dentro de la red del sistema «real» capitalista democrático? Estamos muy prisioneros de estructuras de pecado (egoísmo sofocante, injusticia social, imperativos de un consumismo desenfrenado) que nos condicionan.
Una corrección de la inhumanidad del sistema puede buscarse y plantearse sea en el plano personal, sea en el plano social de organizaciones no gubernamentales, sea en el plano de la sociedad política interna e internacional. En el plano individual y familiar podríamos (con libertad de espíritu) buscar la sobriedad, huir del lujo exagerado y buscar el gozo de servir y de «dar», según la palabra que el libro Hechos de los apóstoles (20,35) atribuye a Jesús: «Mayor felicidad hay en dar que en recibir».
En la corrección de las injusticias sociales (desigualdades, marginaciones que el mercado genera) pueden actuar organizaciones no gubernamentales, y éstas se fundan y sostienen por la libre cooperación de los ciudadanos que quieren. Aquí el campo de posibilidades sería inmenso, si aumentara mucho el número de gente que encuentra más felicidad en dar que en recibir.
La función del Estado ha sido ejercida, fuera de los ensayos de socialismo «real» (con muy graves taras, pero en que tampoco fue todo negativo), en los modelos de Estado socialdemocrático de bienestar. Hoy estos últimos están en crisis. Pero esta crisis no significa que deban ser abandonados en favor del sistema liberal neoconservador de mercado. Lo que habrá es que modificar las estructuras internas y las relaciones externas del Estado de bienestar, para que pueda seguir defendiendo y realizando los valores de libertad, justicia, integración y verdadera democracia.
El mercado debe estar «contextualizado» de manera que produzca los buenos efectos que se esperan, sin provocar las graves disfunciones que hasta ahora ha provocado. Disfunciones que, contempladas a escala mundial y en perspectiva ecológica, son, más que graves, extremas. Es absolutamente necesario crear en el plano social y en el estatal e internacional un sistema económico, social y cultural muy diferente del que tenemos actualmente.
Pero, para que esto sea posible, es necesaria la conversión de las personas (de muchas) a una actitud real y efectiva de solidaridad, de disponibilidad a la donación gratuita, de espíritu y ethos de «servicio».
A los cristianos, nuestras comunidades de fe deberían ayudarnos a progresar en esta vía y a insertarnos, como una levadura, en el tejido social y político. Las grandes Iglesias cristianas, la Católica y las demás, deberían favorecer el desarrollo de comunidades de este tipo. Convertirse en «comunidad de comunidades afines a la primitiva Iglesia». Si no sirven para esto, me parece que, desde el punto de vista del Evangelio, no sirven para nada.
José María Díez-Alegría