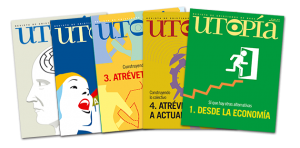Víctor Renes
Somos unas sociedades volcadas a unos procesos de cambio y a unas transformaciones socioeconómicas que concentran en ellas sus expectativas de “solución” de los graves problemas sociales que tales cambios han generado. Concentrados en ello, las situaciones sociales generadas se consideran efectos “lógicos” de tales procesos que, sólo después de los necesarios cambios, se podrá intentar resolver.
Esta lógica social supone una naturalización de las decisiones socioeconómicas, que acaba formando un velo sobre la dimensión no-económica, sobre la otra cara de la modernización, del crecimiento y de la convergencia económica. De hecho, estamos asomándonos al mítico “92” considerando que lo prioritario es resolver el crecimiento y la competitividad, a lo que deben someterse los elementos que contienen y palian la desigualdad estructural; es decir, los denominados sistemas del bienestar, y sus mecanismos de distribución y redistribución, pues la crisis llega al empleo, a la protección social, a las garantías y seguridad generadas desde el compromiso social del Estado, al gasto social y a la fiscalidad, a la ampliación de los bienes de uso colectivos, al acceso a los mismos desde un giro que se orienta al acceso individual desde la capacidad individual, etc.
En esta situación, la cuestión fundamental va a estar en las nuevas formas sociales adoptadas para promover el crecimiento, sean laborales, de formas de producir, de inversión tecnológica, de reestructuración, de cambios en la seguridad social, etc., que se han llegado a identificar con las exigencias, e incluso requisitos, de las nuevas formas tecnológicas, de producción, competencia, aprendizaje, etc.
Ahora bien, estas nuevas formas sociales, son precisamente las que van asociadas a algunos fenómenos especialmente reveladores de que no se puede separar el nuevo tipo de crecimiento de sus consecuencias negativas:
La precarización, que se extiende y alcanza a sectores que no se encontraban sujetos a la misma, ni en riesgo.
La segmentación, además del fenómeno de la economía sumergida, como “sumersión” de los derechos ya consolidados de los trabajadores.
La exclusión de colectivos sociales cuya relación con la sociedad se está conflictuando.
La dualización de la sociedad como expresión de la segregación y fragmentación social.
La cuestión que en este tipo de sociedad se acaba revelando como cuestión crítica, no va a ser tanto la decisión o no de extender el gasto social, los bienes sociales, con ser una cuestión fundamental; sino el hecho de que el propio modelo de crecimiento genera la expulsión de los derechos sociales de nuevos sectores, como hecho constituyente del propio crecimiento. Esto, evidentemente, no se puede obviar con una mayor o menor extensión de la necesaria “protección” social.
Esto es lo que nos indican, por ejemplo, los fenómenos de contención de salarios y las nuevas formas de empleo; la precarización de la protección por el paro, el desempleo y el subempleo; las pensiones no contributivas; o cómo se “alivia” algo la pobreza severa, en función de desactivar su peligrosidad.
Mínimas; pero la pobreza y la desigualdad se mantienen en sus grandes cotas, ya que las actuales propuestas de desarrollo, de crecimiento, de competitividad, se están revelando como estructuralmente inalcanzables por los excluidos por y para el crecimiento. Emergen cada vez más dramáticamente del sustrato social, los excluidos o los frustrados del “banco de trabajo” con características de permanencia, según señalan las estadísticas.
Como resultado, las formas de pobreza vinculadas a la crisis del trabajo llegan a escapar a los parámetros teóricos de la sociología, para asumir el contorno definitivo y personalizado de situaciones marginales: desempleados, sin oficio, subempleados, enfurecidos y hasta desesperados. Los ingresos familiares mínimos, las pensiones ínfimas, las nuevas condiciones en el trabajo, los problemas familiares, unidos a fenómenos como el aumento del coste de la vida, la nueva situación en el medio rural, los fenómenos de inmigración, las nuevas necesidades y los “fracasos” en la educación y sus consecuencias de “calle”, de búsqueda de “escapes” o evasiones, la cultura individualista del rechazo, la apatía, lo inmediato, etc.; todo ello hace que el fenómeno de la pobreza sea un fenómeno que se ha hecho consistente en la Europa del Acta Única.
¿Qué rostros ocultos debemos descubrir en el “92”? ¿”Nuevos pobres” como una realidad distinta de la pobreza clásica? Ciertamente los fenómenos que inciden en la pobreza y, entre ellos, los nuevos procesos de pobreza, han producido la incorporación al mundo de la pobreza de grupos que no estaban en ella. Y éstos parecen contraponerse con los colectivos que tradicionalmente han conformado la imagen social del pobre; por ejemplo, los colectivos que se encontraban tanto fuera del circuito formal del mercado de trabajo como al margen de toda referencia al tejido social estable, y en ello siguen estando: mendicidad crónica, vagabundos, mundo marginal de la prostitución y de la droga, amplios sectores de algunas minorías étnicas (gitanos), ancianos carentes de protección social, zonas rurales deprimidas, cascos viejos de las zonas urbanas o algunas zonas periféricas, suburbiales.
Sin embargo, cuando se habla de “nuevas pobrezas”, se está haciendo referencia a los colectivos en situación de precariedad, a la que han accedido no desde la pobreza clásica. ¿Quiénes son esos nuevos pobres? Entre otros, los parados de larga duración: el empleado u obrero que ha perdido su puesto de trabajo, demasiado joven para jubilarse, demasiado viejo para encontrar otro trabajo; el o la joven que a sus 24 años todavía no ha encontrado un trabajo estable, si es que ha podido trabajar; la joven madre con cargas familiares, pero que no tiene vivienda, ni empleo, ni sabe cómo enfrentarse a su nueva realidad; los trabajadores sumergidos; las familias monoparentales; los emigrantes retornados; los refugiados e inmigrados del tercer mundo; etc. De hecho, muchos de ellos acaban en situaciones irrecuperables.
Se extiende, pues, el número de los excluidos, pues no todos participan del crecimiento. Y esto, con dimensiones planetarias, de lo que dan buena cuenta los pobres de los países pobres que huyen al primer mundo, y ello al menos por una muy sólida razón. Ante los problemas que la mundialización de la economía les provoca, los países pobres nos exportan su pobreza; es decir, los inmigrantes de los países del tercer mundo no son sino el signo de lo que no les exportamos. No cumplimos nuestros compromisos con el desarrollo ni siquiera al nivel del 0,7% del PIB, como se aprobó en la ONU. No les exportamos nuestra riqueza de la que ellos son también productores; ante ello, y ante la realidad de que su alternativa es el hambre, nos exportan su pobreza que viene a hacerse cargo de lo que no les enviamos. Ahora, eso sí, ¿en qué condiciones? ¿Cómo les recibimos? Con leyes para expulsarles, no leyes para obligarnos de acuerdo al menos con nuestros despilfarros, causa de sus hambres.
Por tanto, la distinción entre pobreza clásica y nuevas pobrezas no debe verse como dos pobrezas contrapuestas. En realidad, la experiencia nos demuestra que los nuevos pobres no lo son más que de forma transitoria: o bien logran escapar de la situación en que se encuentran, o bien se hunden en el fatalismo, en el aislamiento, engrosando el colectivo de pobres persistentes y quedando así atrapados en el círculo vicioso del no retorno.
Es decir, las nuevas formas de pobreza generadas por la crisis de los setenta y ochenta no constituyen un fenómeno distinto de la pobreza del “retraso” social. El primer estadio es esencialmente unidimensional, pues se trata de una pérdida del empleo, o de una precarización de los ingresos, o una carencia de ingresos a partir de una nueva situación familiar; o sea, empieza siendo de tipo fundamentalmente monetario. Si esta situación se deteriora, acabará dando paso a los siguientes estadios (multidimensionales) de la pobreza clásica, a la marginación, al desarraigo, etc.
A partir de ello podríamos pasar a analizar los distintos grupos de colectivos pobres, pues un análisis de la pobreza es preliminar hasta que no se adopta una perspectiva que combina la…
Del actor concreto que sufre la pobreza, con la de la estructura social que la genera y la reproduce.
Como aproximación a los grupos pobres desde la perspectiva del actor, utilizaremos la clasificación del Equipo IMI (Comunidad de Madrid), cuya caracterización y clasificación está realizada en base a lo que denominan como “exclusógenos” o elementos que producen la exclusión de estos grupos.
En cuanto a la distribución de los distintos grupos de pobres desde la perspectiva de la estructura social, destacamos la realizada por Benjamín Oltra sobre un trabajo de Demetrio Casado (“Viejos y nuevos pobres”). Su clasificación se organiza a partir de dos hipótesis temporales causales: el tipo específico de desarrollo o retraso para los pobres de “siempre”, y el impacto de la crisis y la transformación social de los ochenta para los “nuevos”, sin olvidar los fenómenos migratorios y la mundialización de los problemas.
Aquí tienes la tabla con 4 columnas, basada en la imagen proporcionada:
|
GRUPOS |
TIPOS |
GRUPOS |
TIPOS |
|
1. Mujeres con cargas familiares y no compartidas |
1. Madres solteras |
6. Jóvenes colgados, judicializados y medicalizados |
22. Toxicómanos y ex-toxicómanos |
|
2. Abandonadas de familia |
23. Presos y expresos |
||
|
3. Separadas (legal y de hecho) |
24. Enfermos de SIDA, etc. |
||
|
4. Divorciadas |
25. Menor/prostituidas |
||
|
5. Viudas |
26. Jóvenes colgados |
||
|
6. Con cónyuge hospitalizado, emigrado, encarcelado |
27. Jóvenes de alto riesgo de familias no IM |
||
|
7. Abuelas y tías con niños a cargo |
7. Etnia gitana |
28. Chabolistas realojables por el Consorcio de Población Marginal |
|
|
8. Familias numerosas payas (equiparados) |
29. Resto del Madrid municipal |
||
|
2. Parados y paradas de muy larga duración |
9. Mujeres de menos de 45 años |
30. Resto CAM |
|
|
10. Hombres de menos de 45 años |
8. Excluidos rurales |
31. CAM fuera del Área Metropolitana |
|
|
11. Mujeres de más de 45 años |
32. Jonaleros/as viejos, etc. |
||
|
12. Hombres de más de 45 años |
9. Portugueses |
33. Jornaleros/as |
|
|
3. Mayores de 65 años y enfermos entre 18 y 65 años sin pensión o solo con pensión asistencial |
13. Enfermos o discapacitados pobres 18-65 años |
34. Trasos montanos |
|
|
14. Mayores de 65 años con cargas familiares |
10. Otros extranjeros |
35. Países del Este |
|
|
4. La gente de la calle |
15. Transexuales |
36. Magreb (Marruecos, Guinea Ecuatorial y otros) |
|
|
16. Mendigos |
37. Sudamericanos |
||
|
17. Sin techo |
38. Otros |
||
|
18. Mujeres en la calle, prostitutas mayores de 40 años |
|||
|
5. Los aislados |
19. Alcohólicos |
||
|
20. Psiquiatrizados |
|||
|
21. Bohemia y farándula |
|
Aquí tienes la tabla con tres columnas, basada en la imagen proporcionada:
|
GRUPOS |
TIPOS |
TIPOS |
|
1. Mujeres con cargas familiares y no compartidas |
1. Madres solteras |
6. Con cónyuge hospitalizado, emigrado, encarcelado |
|
2. Abandonadas de familia |
7. Abuelas y tías con niños a cargo |
|
|
3. Separadas (legal y de hecho) |
8. Familias numerosas payas (equiparados) |
|
|
4. Divorciadas |
||
|
5. Viudas |
||
|
2. Parados y paradas de muy larga duración |
9. Mujeres de menos de 45 años |
12. Hombres de más de 45 años |
|
10. Hombres de menos de 45 años |
||
|
11. Mujeres de más de 45 años |
||
|
3. Mayores de 65 años y enfermos entre 18 y 65 años sin pensión o solo con pensión asistencial |
13. Enfermos o discapacitados pobres 18-65 años |
14. Mayores de 65 años con cargas familiares |
|
4. La gente de la calle |
15. Transexuales |
18. Mujeres en la calle, prostitutas mayores de 40 años |
|
16. Mendigos |
||
|
17. Sin techo |
||
|
5. Los aislados |
19. Alcohólicos |
21. Bohemia y farándula |
|
20. Psiquiatrizados |
||
|
6. Jóvenes colgados, judicializados y medicalizados |
22. Toxicómanos y ex-toxicómanos |
26. Jóvenes colgados |
|
23. Presos y expresos |
27. Jóvenes de alto riesgo de familias no IM |
|
|
24. Enfermos de SIDA, etc. |
||
|
25. Menor/prostituidas |
||
|
7. Etnia gitana |
28. Chabolistas realojables por el Consorcio de Población Marginal |
30. Resto CAM |
|
29. Resto del Madrid municipal |
||
|
8. Excluidos rurales |
31. CAM fuera del Área Metropolitana |
33. Jornaleros/as |
|
32. Jonaleros/as viejos, etc. |
||
|
9. Portugueses |
||
|
10. Otros extranjeros |
34. Trasos montanos |
37. Sudamericanos |
|
35. Países del Este |
38. Otros |
|
|
36. Magreb (Marruecos, Guinea Ecuatorial y otros) |
Fuente: El IMI, Comunidad de Madrid. Vol. 3, p. 31.