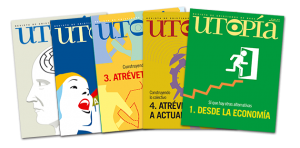Reflexión Cristiana sobre la Emigración.
José Antonio Lobo.
“Extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto”.
Este nos ha parecido el título más adecuado tratándose de una reflexión cristiana sobre la emigración, pues expresa, por una parte, lo que fue la experiencia de Israel como pueblo emigrante y, por otra, la razón por la que Dios pide al pueblo una actitud de comprensión y de acogida hacia los extranjeros.
En realidad, no solo la historia del pueblo de Israel, sino la historia de todos los pueblos y hasta la del conjunto de la humanidad, puede decirse que es la historia de la emigración, del ir y venir continuado de hombres y de pueblos de un lugar para otro. Por tanto, la experiencia de la emigración es universal y el hecho de emigrar una necesidad y, en consecuencia, un derecho. Esta es una primera verdad.
Que convendría tener en cuenta, sobre todo por parte de quienes mantienen una actitud de recelo, e incluso de rechazo, ante la presencia de los emigrantes:
Se trata de un fenómeno absolutamente normal dentro de la historia humana. Si esta verdad es válida para cualquier ser humano, lo ha de ser de manera particular para quienes formamos parte del pueblo de Dios, heredero del pueblo de Israel, y aceptamos el carácter esencialmente peregrinante de la vida. Lo trataremos de comprobar examinando, aunque sea con brevedad, la experiencia de Israel y la actitud de Jesús y de las primeras comunidades cristianas frente a los emigrantes.
La experiencia de Israel.
La historia de Abraham, el padre de los creyentes, comienza con esta llamada de Dios: “Sal de la tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré” (Gen. 12, 1). En la base de la fe, como respuesta a la llamada de Dios, parece haber, pues, una exigencia de desarraigo, de no conformidad con aquellas situaciones en las que no se cumple el proyecto de Dios, que es siempre un proyecto de vida y de dignidad para todos, y de disponibilidad para ponerse en camino hacia la tierra prometida, esto es, hacia una nueva situación en la que esté más cercano el cumplimiento del proyecto de Dios. La experiencia del padre de los creyentes nos lleva, pues, hasta el carácter peregrinante de la vida.
La experiencia del éxodo, que es otra experiencia cristiana fundamental, nos lleva a una conclusión parecida. Aquélla nace, por una parte, de la realidad de la emigración y de la esclavitud del pueblo en Egipto a manos del faraón, y por otra, de la actitud de Dios, quien no solo se hizo cargo de esta situación, sino que se comprometió a favor de la liberación del pueblo y le puso en camino a través del desierto: “He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra sus opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Y he bajado a liberarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel” (Ex. 3,7-8). Este texto resulta ilustrativo para saber cuál puede ser la actitud cristiana ante la emigración, pues nos pone de relieve la opción de Dios por este pueblo de emigrantes. Por eso la actitud cristiana frente a los emigrantes tiene origen y ha de ser la respuesta a la opción misma de Dios.
Actitud de Jesús y de las primeras comunidades cristianas.
“La praxis de Jesús venía a romper las barreras y los tabúes sociales que etiquetan, dividen y marginan a los seres humanos” (Inmigrantes en el Estado español. Cuadernos Verapaz, n. 8. Editorial San Esteban, Salamanca 1992, p. 140). Y una etiqueta de estas que marginan, en el tiempo de Jesús y ahora mismo, era la de extranjero.
La comprobación de esta voluntad de Jesús de acabar con este tipo de barreras sociales la tenemos en su permanente cercanía de los excluidos de la sociedad, hasta el punto de que le llegaron a acusar de “comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores” (Mt. 11,19). La propia actitud de las primeras comunidades cristianas, que tenían muy cercana la experiencia de Jesús, pone claramente de relieve hasta qué punto fue decidida la actitud de Jesús en contra de todas las barreras que actuaban marginando a algunos hombres. Para ello se puso siempre del lado de los débiles y excluidos y en contra de los poderes opresores.
Sin entrar en muchos detalles, la forma de ver las cosas de parte de las comunidades cristianas primitivas la evidencia algunos textos del Nuevo Testamento. Citamos sólo uno de San Pablo: “Ya no hay judío, ni griego; ni esclavo, ni libre; ni hombre, ni mujer, ya que todos somos uno en Cristo Jesús” (Gál. 3,28).
“Vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gal. 3. 28).
Una ocasión para analizar nuestro compromiso.
Dejando el terreno de los principios sobre los que pensamos se puede fundamentar la opción cristiana en favor de los emigrantes y entrando en el campo de lo concreto, la presencia de emigrantes en los barrios de nuestras ciudades, e incluso en nuestros pueblos, que pueden haber llegado de África, de América Latina o de Filipinas, siendo, por tanto, algunos de ellos cristianos como nosotros, nos brinda una excelente ocasión para someter a un análisis y a la autocrítica nuestros comportamientos, para comprobar el grado en que nuestra vida personal y la de las comunidades son coherentes o no en este punto con la palabra de Dios y con la praxis de Jesús.
Este análisis puede comenzar por la respuesta a una pregunta: ¿pertenecemos acaso nosotros a los que piensan y dicen “primero los españoles y luego los extranjeros”? La mentalidad que subyace en esta pregunta es importante tenerla en cuenta, pues, con ser lamentable la insensibilidad que frecuentemente muestran los gobiernos y las administraciones frente a los emigrantes, y esto se refleja en las leyes discriminatorias y en comportamientos lesivos de derechos humanos, lo más penoso y lo que pone de relieve frases como esa u otras parecidas que todos escuchamos a diario, es que en el rechazo de los emigrantes participa la gente corriente: el obrero, el parado y el ama de casa. Estamos, pues, ante una guerra de pobres contra pobres, pues el emigrante rico no suele sufrir el problema del rechazo y de la marginación.
Este hecho, y después de autoevaluar el grado en que podamos estar implicados en este tipo de mentalidad, nos lleva a un segundo punto de este autoanálisis: ¿qué estamos haciendo los creyentes y qué podríamos hacer ante el problema de la emigración? Y este punto sí que se podría convertir en una especie de termómetro para medir el grado y la coherencia de nuestro compromiso.
Pensamos que se puede hacer mucho, más quizá de lo que estamos haciendo. En cualquier caso, entre nosotros no puede ser de recibo la indiferencia, y menos aún el rechazo. Pero, pasando a lo concreto, se pueden sugerir algunos compromisos posibles: participar en organizaciones directamente implicadas en el trabajo con emigrantes, allí donde existan; o crearlas, si no las hubiera; apoyarlas económicamente o moralmente, respondiendo a sus llamadas de movilización, cuando no nos sea posible un compromiso más directo; y un compromiso final, al alcance de todos, trabajar en nuestro medio para desmontar los prejuicios que circulan en torno a la emigración y los emigrantes, y crear en torno a ellos un clima de acogida, pues su único pecado es haber llegado buscando el pan o un nivel de vida mejor para ellos y para sus familias. Muchos de nosotros nada podremos hacer por proporcionarles un trabajo o una vivienda, cosas muy importantes, pero todos podemos ofrecerles calor humano, acogida y cariño, y esto también es muy importante y es al propio tiempo una exigencia cristiana.
Un repaso y reflexión serena sobre el evangelio de las bienaventuranzas puede ser, finalmente, un medio excelente para hacernos comprender qué es lo que nos pide en actitudes y comportamientos la realidad del problema de la emigración.
José Antonio LOBO.