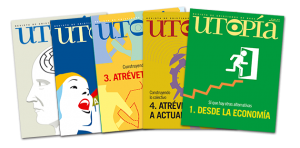Jesús Bonet
No va a ser fácil vivir como cristianos en esta Europa. Lo que llaman “bienestar” (¿qué es bienestar?) nos tienta a todos; picar en el anzuelo de la división y del “sálvese quien pueda” es muy fácil; justificarse con el argumento de que “no se puede ir contra la historia tal como viene” lo tenemos al alcance de la mano; y creer en aquello de que “su brazo (el de Dios) interviene con fuerza, desbarata los planes de los arrogantes, derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes” (Le 1,51-52) suena más a cuento de hadas para soñadores que se consuelan con cualquier cosa que a postura seria de un europeo moderno. A veces, repetiríamos, con la misma angustia con que las decía él, las palabras del profeta Elias: “He quedado yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta” (1 Re 18,22). En el fondo, existe ahora la misma disyuntiva que el profeta presentaba entonces: “Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo; si lo es Baal, seguid a Baal” (1Re 18,22). He aquí, pues, un nuevo conflicto entre dioses (Lev 26,1-2).
UNA REFLEXIÓN PARA QUIEN TODAVÍA NO CREE EN BAAL
Baal era el nombre genérico de varias divinidades de Oriente Medio en cuyo culto cayeron una y otra vez los israelitas, separándose de la alianza con Yavé, ante el desconsuelo y clamor de los profetas, que no comprendían cómo se podía seguir a ídolos de metal o de madera y alejarse del Dios vivo. Pero esas divinidades y otras más, aunque ya no tengan ese nombre, todavía son adoradas por la gran mayoría de los seres humanos de hoy, ante una mezcla de esperanza y frustración, de fe y de duda, de los que queremos creer ahora en el Dios vivo.
Europa adora a Baal, y una Europa insolidaria es un reto para el cristiano, que, por definición, ha de ser profeta donde está. Hablar hoy de paz es hablar de solidaridad. El término bíblico “shalom” (paz) no significa simplemente ausencia de guerra, sino ausencia de desgracia, de deficiencia; por lo tanto, “tener paz” es vivir bien, sin daño, con plenitud; es decir, tener qué comer, con qué vestirse, dónde vivir, ser libre, ser tratado como persona; y además, no estar en guerra. Lo contrario a ese “shalom”, en cualquiera de sus aspectos, es violencia. En consecuencia, trabajar por la paz (Mt 5,9) es trabajar por la justicia, “porque la obra de la justicia será la paz” (Is 32,17) y “la justicia y la paz se besan” (Sal 85,9-11).
Cuando Dios hace alianza con Noé después de finalizar el diluvio, le entrega -como antes hizo con Eva y Adán- toda la tierra, con todo lo que hay en ella, para que sirva a todos sus descendientes en conjunto y no sólo a unos pocos; y Dios “pedirá al hombre cuentas de la vida de su hermano… porque Dios hizo al hombre a su imagen” (Gén 9,1-17).
Parece que todos queremos la paz, pero más como ausencia de problemas que como compromiso por la vida de todos los hermanos y, sobre todo, de los “no-personas”; parece que todos queremos la libertad, pero “no puede haber anuncio ni promesa de libertad que no sea de una libertad para la justicia” (J. I. González Faus, Fe y justicia, pp. 97-98).
La palabra “Europa” y las expresiones “ser europeo” o “estar a nivel europeo” nos llenan muchas veces la boca. Equivalen a “¡por fin nos ha tocado vivir bien!”. Que el precio de eso sea una injusticia internacional de gran calibre y una insolidaridad con los -en expresión de la Teología de la Liberación- “crucificados de la tierra”, no parece entrar en la reflexión de muchos; más bien se hace otra reflexión simple y egocéntrica: “¡A vivir, que son dos días!”. Y, arrollados por esa reflexión, siguen muriendo o malviviendo los que ya no son necesarios en el planeta. Y en estas condiciones, ¿quién podrá considerarse seguidor y hermano de Cristo siendo insolidario o limitándose a que le den pena los que sufren y a ejercer un paternalismo colaboracionista?
SOLIDARIDAD ES EL NUEVO NOMBRE DE LA PAZ
En 1967, el Papa Pablo VI, en la Encíclica “El desarrollo de los pueblos”, decía que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz” (n. 87); pero tanto Pablo VI como Juan Pablo II (Enc. “La preocupación social de la Iglesia”, n. 39) ponen en relación directa solidaridad y paz, y no confunden desarrollo con desarrollismo. Pablo VI, al inicio de la segunda parte de la Encíclica citada, insiste en que “el desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo ‘solidario’ de la humanidad”. Pocos párrafos más abajo recalca la necesidad de conseguir ese “shalom” que he explicado antes: “Se trata de construir un mundo donde todo hombre, sin excepción de raza, religión o nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana, emancipado de las servidumbres que le vienen de parte de los hombres…; un mundo donde la libertad no sea una palabra vana y donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico (Lc 13,19-31). Y añade: “A cada uno toca examinar su conciencia, que tiene una nueva voz para nuestra época”.
En consecuencia, los cristianos -junto con todos aquellos hombres y mujeres que desde otras opciones que no son la de la fe en Jesús trabajan por un mundo justo- tenemos la obligación de construir una cultura de la solidaridad, que es la única cultura que puede engendrar la paz. La resurrección nuestra empieza aquí y ahora: no es un premio futuro para los “buenecitos”. Al fin y al cabo, como afirma José Mª Castillo en ese espléndido libro que es “Teología para Comunidades”, “lo que va a decidir el destino definitivo de unos y otros es el comportamiento del hombre con el hombre, especialmente con el pobre y con el perseguido” (p. 114). Que eso lo hagamos como miembros de una institución llamada Iglesia o como seres humanos cuyas entrañas se mueven por los desposeídos y los que sufren (Lc 10, 29-37) es totalmente secundario.
Habrá que recordar y poner en práctica muchas veces palabras de la Biblia como éstas: “Cuando un emigrante se establezca con vosotros en vuestro país, no lo oprimiréis. Será para vosotros como el indígena: lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios” (Lev 19,33-34; Ex 23,9; 22,20; 1 Crón 29,15).
Trabajar por la solidaridad implica: en primer lugar, una labor de conocimiento y análisis de la realidad, y una mentalización de uno mismo y de los círculos que están a nuestro alcance; en segundo lugar, un compromiso de reivindicación: denuncia de leyes y estructuras injustas, lucha por leyes nuevas que no constituyan privilegios para unos y marginación para otros, integración en colectivos sociales y políticos que puedan contribuir a cambiar la estructura, ya que el pensamiento, la palabra y las acciones aisladas no son suficientes; y en tercer lugar, es preciso compartir: no sólo dinero, sino medios culturales, trabajo, tiempo, plataformas de lucha, grupos y lugares de acogida, etc.
La comunidad cristiana universal, si no es infiel a lo que ella misma dijo en la “Constitución sobre la Iglesia”, del Concilio Vaticano II, tendrá que ser “sacramento de la solidaridad” (Cap. I, n. 1); tendrá que preocuparse más de las reivindicaciones de los pobres, de los emigrantes, de los “leprosos” de hoy y unirse a ellos, que de canonizar a un monseñor que fue marqués (o marqués que fue monseñor, como se prefiera), con lo que los ricos y poderosos puedan tranquilizar su alma al mismo tiempo que intentan la difícil tarea de que los camellos pasen por el ojo de las agujas; tendrá que emplear mejor el tiempo que en perseguir a teólogos y a otros cristianos que -desde su fe en Jesús, su amor a la Iglesia y su apertura de ojos a la realidad de lo que pasa en el mundo- tratan de vivir el evangelio hoy sin dejarse domesticar; tendrá que acercarse más a los otros cristianos no católicos, sin imposiciones, en lugar de sacar la caja de las iras y de los truenos cada vez que, por ejemplo, es ordenada una mujer. Es decir, tendrá que mostrar, con los hechos y sin paternalismo, que es solidaria, y entonces -al menos algunos, o quizá muchos- creerán que los cristianos trabajamos por la paz. …