Jesús Bonet
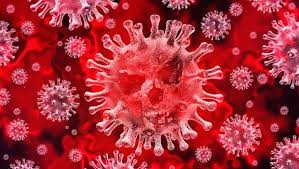
No es difícil estar unidos en la fiesta, en el bienestar, cuando todo sale bien. Pero es en el sufrimiento de muchos o de todos donde mejor se certifica la calidad humana, la capacidad de empatía, la sensibilidad de las entrañas de uno para responder al sufrimiento de otro. El dolor puede separar o unir, puede atizar el egoísmo y el cierre de fronteras personales, económicas, sanitarias o geográficas, pero también puede estimular la cercanía, la relativización de las fronteras, la comunidad humana.
Cuando el dolor une o separa
La aparición de un virus que puede infectar a cualquier persona está denunciando, por ejemplo, la falta de unión real entre países de la “Unión” Europea y mucho más entre estos y los del mundo empobrecido. Hay más preocupación por la reanudación de los partidos de fútbol, por los vaivenes de la bolsa, por si podremos ir o no a la playa en verano que por el virus también mortal del hambre generalizada que se ve venir en muchos lugares.

La vuelta a las viejas fronteras
Se creía que la globalización favorecería la desaparición o suavización de fronteras, pero, de repente, en los momentos de más apuro para todos, se cierran fronteras en cada país, no sólo para evitar contagios que vengan de los demás, sino para defender que mis respiradores, mis medicamentos, mis mascarillas, mi dinero, mi tecnología… son míos y nada más que míos. Y si, de paso, puedo hacer negocio con el sufrimiento de otros, mejor aún. Fronteras entre el norte y el sur de Europa y del mundo, entre el este y el oeste, incluso entre los que se consideran socios de un proyecto europeo común.

Flujos enormes de personas que han de volver a sus países de origen porque han perdido el trabajo; personas que no están incluidas en un sistema público de salud por no ser autóctonos o ser pobres; médicos llegados desde la guerra o el hambre en sus países de origen que son llamados para aliviar las carencias sanitarias locales pero que después no ven reconocida su valía profesional o no reciben un salario como el de sus colegas del país al que han llegado; indiferencia de los países más ricos respecto a los que están al otro lado de la frontera; voladura de la libertad de movimientos en el espacio Schengen…: las viejas fronteras.
Trazado de fronteras nuevas

Se reconozca o no, hay una “etnización” y una versión generacional y clasista de la crisis, porque se necesitan chivos expiatorios. El virus lo propagan los inmigrantes (Salvini, Trump: ¿cómo van a ser los turistas o los ejecutivos que van de acá para allá quienes contribuyen a la propagación?; no, son los inmigrantes); el virus no es el coronavirus, sino el “virus chino” (Trump); la culpa de tantos contagios la tienen los países del sur y sus políticos, que son calificados de ineptos, aunque estén haciendo todo lo que pueden y más.

Además, se está endureciendo una frontera generacional: las personas mayores viven demasiado, cuestan demasiado a las arcas públicas, ocupan demasiado sitio en lugares (como si fueran museos de antigüedades) que podrían ser dedicados a otras cosas, viven de las rentas producidas por los jóvenes que son los que trabajan y que pertenecen a una generación con baja tasa de natalidad. Parece que el mejor servicio que pueden hacer los mayores a la sociedad es morirse.

Y, por último, se está trazando una rígida frontera entre grupos sociales. Aunque siempre ha existido esa frontera, la situación provocada por el virus la marca aún más: son las clases ricas las que tienen derecho a sobrevivir (pueden pagarse sanidad privada, comprar las investigaciones de otros países, tener antes que nadie vacunas, mascarillas o tratamientos privilegiados); los países industrializados tienen un futuro sanitario y económico más claro que los que están en desarrollo; y cada vez hay más peligro de que se instalen regímenes autoritarios y mentalidades autoritarias, xenófobas, aporófobas y nacionalistas que conviertan la democracia y los derechos humanos para todos en un sueño del pasado.


